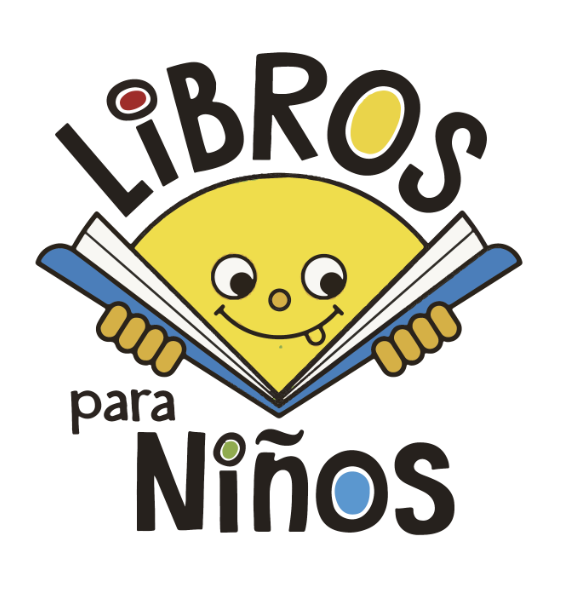Entre el cielo y tu memoria.
Agradezco a Gloria Carrión de la Fundación Libros para Niños por invitarme a compartir una mirada sobre la literatura infantil y juvenil en nuestra región en este relevante encuentro; a Diana López de IBBY Guatemala y de la FILGUA por hacerlo posible, así como a César Medina del FCE Guatemala, quien en 2020 me había propuesto también participar en la FILGUA, aunque entonces tuvo que ser en una pantalla.
La idea de la pantalla como encuadre me sirve para dar continuidad a ese momento y a otro antes, en Centroamérica Cuenta, en 2017 en Managua, en el que nos reunimos para pensar cómo contar (tomar en cuenta) a niñas y niños, y sus literaturas. Entonces, como ahora, la invitación de Gloria me entusiasmó mucho, pero también me hizo preguntarme desde dónde, qué, quiénes, y me parece importante no obviar que este panorama es una suerte de foto instantánea, no de “LA LIJ en Latinoamérica” sino de mí como lector interesado por cierta forma de ser en el hacer esa LIJ en Latinoamérica. Siempre con mi blog, Linternas y bosques, de fondo. Muchas gracias nuevamente. Aquí voy.
Seguiremos los pasos de una niña.
Cerrar los ojos, imaginar un territorio común, una tierra viva, plena, una tierra madura y en florecimiento, eso significa Abya Yala, la palabra utilizada por el pueblo originario kuna, de Colombia y Panamá, para hablar de un territorio en movimiento, el territorio americano.
Según el geógrafo y activista brasileño Carlos Walter Porto-Gonçalves, fue en la tercera edición de la Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, celebrada en 2007, aquí en Guatemala, en Iximché, que se acordó crear una Coordinación Continental denominada también Abya Yala. Este organismo quedó concebido como un espacio permanente de intercambio destinado a compartir experiencias y propuestas que generaran cohesión. Con ese ánimo percibo este encuentro y con la urgencia de reunirnos para recordarnos que hay muchos centros-mundos y no solo el centro-mundo de unos cuantos, que hoy día pareciera determinado a destruirse a sí mismo.
Aquí, en la Abya Yala, y desde el ombligo de la luna, el país del que vengo, México, de las palabras náhuatl «metztli» (luna), «xictli» (ombligo/centro) y «co» (lugar) a otro centro, al Centro de América, Mesoamérica, américa media. ¿En medio de qué? ¿Entre qué/quiénes mediamos? ¿Qué colocamos en medio? ¿Cuántas mediaciones nos atraviesan? ¿Qué medios hicieron falta para estar hoy aquí? Si somos centro, ¿quiénes quedan al margen? ¿Qué infancias nos falta traer al centro? ¿O habría que desplazarnos nosotrxs al borde? ¿Qué sucede en las orillas de América? ¿Qué nos da contorno? Me hago estas preguntas para volver aquí y, desde aquí, pensar una literatura indócil, como la han contado y la cuentan las y los güegües, una literatura infantil y juvenil viva, plena, madura y en florecimiento, desde Abya Yala, con las niñas, niños y jóvenes articulando esa tensión centro-margen, en oscilación, hesitación, movimiento.
“Todo principio no es más que una continuación y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad”, dice Wislava Zymborzka. Continúo, regreso, comienzo.
Primero, cerrar los ojos. Imaginar un pedacito de territorio que sea una a/puesta poética en común. Volver al animal en la piedra, volver/se/r el animal en la piedra. Quedarnos en un texto, habitarlo.
“Cierra los ojos / e imagina una cueva, / fuego tronando como abrazo fuerte, / pared silenciosa que espera tu dibujo: / cuaderno abierto. // Dibuja en una piedra al animal favorito, / tus brazos abiertos, otros como tú, / y un jaguar, o un mamut, / al que le dices su nombre. // Haz que el animal se mueva, / agita tus brazos, / respira fuerte y ¡bufa!
“¡Ay cómo corre el animal! / Aire en tu garganta, / siente la vibración, / ¡gruñe! // ¡Ay, el animal! / Síguelo en tu mente, / persíguelo en tu corazón. // El animal corriendo por tu imaginación / es el principio de esta, nuestra historia.
“Los dibujos en las piedras / tenemos los brazos abiertos / y las piernas de palitos. / Estamos de pie, cazando, / en círculos, bailando; / y recitamos el primer poema de la humanidad: / gruñimos.
“Mirando al cielo aprendimos a leer, / mirando al fuego, a cantar. / ¿Y al animal? Lo buscamos, / entre tu corazón y el fuego, / entre el cielo y tu memoria”.
Entre el cielo, lo que está lejos, el futuro, lo inimaginado, y la memoria: pensar pasados, parentescos críticos.
Estos versos, en un álbum. El animal en la piedra, del guatemalteco Julio Serrano Echeverría y el mexicano Armando Fonseca (editado desde Uruguay por Amanuense), como una invocación, canta en dúo, imagina el par, respira a compás, condensa un vaivén entre pasado, una inhalación, y presente, una exhalación, que es signo de identidad de la LIJ latinoamericana hoy. Nos remite al origen de las narraciones humanas alrededor del fuego, pero puede conducirnos a otros orígenes, incluido el de la propia literatura infantil y juvenil.
Por un lado, miramos a una niña en el centro, dibujando, contando y queriendo ser contada, y por otro, escuchamos una voz cuidadora, adulta, que responde a esa voluntad, la convoca, le indica un camino. Esta dialéctica tuvo, desde algún principio, allá por el siglo XVIII y harta continuación, en el siglo XIX, la intención de enseñar algo, lo que vinculó a la lectura en la infancia no con el animal en la cueva, sino con el pupitre, el crucifijo y la bandera, y todavía muchos libros hasta hoy, en nuestra región, deben regirse bajo esos mandatos, aunque muchos no quieran, y perpetúan ese otro tipo de colonización de las infancias, que nacen múltiples y conversadoras, y se van reduciendo y acallando, conservadoras.
Pero de aquella dialéctica de querer contar y ser contada, también surgió una literatura para maravillar, divertir, provocar introspección y creación, ofrecer guarida. Muchos de los pioneros en esta historia, de publicaciones que aún desde cierta didáctica no renunciaron a ser literatura, es decir, las que priorizaron la experiencia estética sobre los disciplinamientos, son trazo de carbón, tatuaje de humo en la piedra, nuestra herencia y nuestra marca, que no molde ni límite. Y aquí estamos.
En este animal en la piedra podemos ver, entonces, el origen y el destino, la tradición, y también el mestizaje, la vanguardia, un poema en verso libre que a veces recuerda la rima, y rima; una ilustración que salta de piedra en piedra por el abstracto y otras veces redondea un muy reconocible mamut con ternura.
¿Y la niña? Dije que veía una niña, el autor del texto no la nombra en femenino, quizá el autor de la imagen sí, una niña… o un niño o une niñe, o un pájaro, una jaguara, una representación más abierta, pero desde mi lente, veo a la niña y con ella, les propongo una genealogía. Pensar mapas o panoramas como genealogías, zonas de contacto e intercambio, como lo exponen los feminismos. Genealogías no determinadas por linajes sanguíneos sino por parentescos simbólicos, parentescos como los que nos reúnen hoy aquí.
Y aquí, otra niña prehistórica.
“En aquellos tiempos no había libros que contasen las cosas: las piedras, los huesos, las conchas, los instrumentos de trabajar son los que enseñan cómo vivían los hombres de antes. Eso es lo que se llama ‘edad de piedra’, cuando los hombres vivían casi desnudos, o vestidos de pieles, peleando con las fieras del bosque, escondidos en las cuevas de la montaña (…) donde las fieras no podían subir, o se abrían un agujero en la tierra, y le tapaban la entrada con una puerta de ramas de árbol; o hacían con ramas un techo donde la roca estaba como abierta en dos; o clavaban en el suelo tres palos en pico, y los forraban con las pieles de los animales que cazaban: grandes eran entonces los animales, grandes como montes”.
Así inicia José Martí “La historia del hombre. Contada por sus casas”, un ensayo, dirigido a la niñez, que publica en agosto de 1889 en el segundo número de su revista “La Edad de Oro”, una de las obras fundacionales de la LIJ latinoamericana.
Su texto podría servir de prólogo de ¡Ugh! Un relato del pleistoceno, del gran combo colombiano: Jairo Buitrago y Rafael Yockteng, publicado por Babel en Colombia y por Ediciones Ekaré en el resto del mundo. ¡Ugh! nos cuenta la vida diaria de una familia, más entendida como tribu, sorteando la megafauna y las inclemencias climáticas. Quizá se trate de muchos días distintos, sin embargo, están condensados narrativamente en la estructura lineal y cronológica de un día. Termina con el regreso a la cueva y allí, sin temor a ser devorada y alumbrada por el fuego, una niña, que es muy observadora, empezará a dibujar sobre la pared rocosa el relato de las hazañas que acabamos de leer.
Sabemos que es una niña porque eso cuenta un epílogo, el único texto del libro, con una función más estética que narrativa: el texto reitera lo que acabamos de ver, pero lo hace con un lenguaje poético que arroja otra luz:
“La caverna fue distinta desde entonces. Ella supo cómo acercarse a la piedra, al corazón de la piedra. Hacer marcas indelebles, acariciar su superficie. Ella supo, antes que todos, que los pigmentos en la roca eran como las huellas que dejan las manadas. Hizo redonda la testuz del bisonte, hizo girar su brazo en alto para acercarse a la grandeza del mamut, perfeccionó sus rostros, el miedo y la fiereza (…) Usó minerales triturados, pétalos, granos de polen y bayas. Dejó que la piedra trazumara, que la caverna se transformara en una catedral. Observó la luz, se perdió en la luz, dibujó la luz (…)”.
A manera de epílogo, este texto ilustra la última secuencia y la proyecta con una imagen de futuro: nos dice que esa niña se convertirá en la líder del clan. Una nueva narración, con raíz femenina, se va dibujando en la imaginación de las lectoras y los lectores. El álbum enlaza también con el reclamo feminista de reconocer a las mujeres como las narradoras primigenias, una defensa que expuso muchas veces, a propósito de los cuentos de hadas, la gran renovadora de este género en Latinoamérica: Marina Colasanti, fallecida hace unos meses en Brasil.
Las niñas son las grandes protagonistas en la obra de Jairo Buitrago, que puede leerse como un mapa lleno de rutas que conectan personajes y temas. La niña curiosa de ¡Ugh! pareciera seguir contándonos su historia nómada en Camino a casa (2008), Eloísa y los bichos (2009), Dos conejos blancos (2015), Gabriela camina mucho (2016/2021), Al otro lado del jardín (2016), Al principio viajábamos solas y, sobre todo, en Los bisontes (2021), una novela breve protagonizada por Liluye, una adolescente que se cambia el nombre, para conectar con la que intuye su identidad originaria, y decide irse con su hermano mayor cuando muere su abuela. Eso la conducirá a un mundo primigenio, habitado por un misterioso sabio y su coyote, y unos bisontes. Un emotivo cuento ilustrado por el también arriesgado editor y escritor chileno Daniel Blanco Pantoja.
Pero el cómplice habitual de Buitrago es Yockteng y, en este paneo, vale la pena destacar los casi 20 años que llevan trabajando juntos. Su primera colaboración fue dirigida por María Osorio, desde Babel Libros, en 2007, bajo el nombre de Emiliano, un álbum protagonizado por un niño que pinta en las paredes de su cuarto y tiene de amigo imaginario a un dinosaurio, otro lance prehistórico.
Ese niño ha madurado. Desde él hasta la niña de ¡Ugh! y al más reciente Una sombra sobre toda la tierra, un homenaje a La vorágine de José Eustasio Rivera, ambos editados por María Osorio, han pasado 16 libros juntos. En muchos han sido más trío maravilla que dúo dinámico, con María Osorio, lo que sirve para recordar la figura del editor o editora que inaugura, sostiene y hace crecer la carrera de un creador.
De cuevas y dinosaurios amigos, otra niña, la pequeña vengadora de Valeria y los dinosaurios (Norma, 2020, Perú). Este modesto álbum, escrito por Ana Delia Mejía e ilustrado por Víctor Aguilar Rúa, me divirtió mucho.
Valeria ama jugar con sus siete dinosaurios, tanto que, según sus padres, ha dejado de cumplir con sus obligaciones. Así que la castigan quitándoselos. A Valeria le parece un castigo insensible y cruel. Seguramente a ellos “no les gustaría que alguien venga y se lleva su horrible jarrón chino que cuidan como si fuera un huevo de Iguanodonte”. A pesar de su protesta, no le queda más remedio que portarse bien. ¡Pero será sólo una estrategia! Tiene un plan. Cada día de la semana cumple con alguna obligación (un guiño crítico a los manuales de urbanidad infantiles) y sus padres le van devolviendo alguno de los dinosaurios secuestrados. Cuando al fin los recupera a todos, lo celebra con un juego, una puesta en escena que se anticipa en la portada y que no les causará ninguna gracia a sus papás. Digamos que el jarrón chino juega a ser meteorito.
Con sencillez, mucho humor y un amplio dominio de la perspectiva infantil, este libro es una rara especie que sirve para hacer un desvío a otra posible genealogía: el de la travesura, lleno de chicos y chicas indómitos que rechazan las “buenas costumbres” y ponen de cabeza el mundo.
Aquí varios más: Los temerarios de Roger Ycaza (Gato Malo, 2017, Colombia), Petit, el monstruo de Isol (Calibroscopio, 2010, Argentina), Yo no fui de Ana Palmero y Alejandra Acosta (Cataplum, 2022, Colombia) y No somos angelitos de Gusti (Océano, 2017, México).
Y en proximidad, otra zona que he explorado más en mi blog: Del llamado de la travesura al llamado del mundo salvaje, de la naturaleza. Este interés que podría asociarse al “nature writing” o escritura de la naturaleza que tiene raíces anglosajonas con autores como Henry David Thoreau y que en el ámbito hispano ha vuelto a cobrar fuerza bajo el neologismo de “liternatura”. Una tendencia que lleva al centro el vínculo de lo humano con el entorno natural, desde narrativa de viajes hasta ensayos de relaciones interespecie, y se le asocia a la ecocrítica y la llamada eco-literatura.
Allí, muchos libros, aquí, algunos: Me fui en un caballo de María Baranda y Estelí Meza (Ediciones El Naranjo, 2022, México), ¡No, tú no! de Fanuel Hanan Díaz y Luis Lestón (Ediciones Tecolote, 2018, México), La vida salvaje de Claudia Rueda (Océano, 2010, México); Lunática de Martha Riva Palacio y Mercè López (FCE, 2015), Ruge como jaguar de Ricardo Yáñez y Manuel Monroy (Ediciones Castillo, 2018, México) y… “Creí que en los ruidos del bosque estaban todos los ruidos del mundo. Olía a la lima y a la madreselva, y me dieron ganas de revolcarme en la tierra. Ahora podía ver en las nervaduras de una hoja los ríos que corrían dentro de mí. Me miré en el agua y yo era un huemul”, El Huemul de Perla Suez y Natalia Colombo (Comunicarte, 2014).
O de nuevo Julio Serrano, ahora con otro ilustrador mexicano, Juan Palomino, en No cualquier montaña (Amanuense, Uruguay, 2024): “No me creo yo eso / de que la montaña está lejos. / La veo en mi ventana, / desde el patio de la abuela, / desde el árbol de manzanas. / Mi montaña está en mi pecho / y se me vuelve volcán. / Yo respiro fuerte / y veo una nube gigante salir de su cráter. / Ella me lleva en su pecho también y respira, / y me siente, / y ese también es nuestro secreto”.
Continúo esta genealogía de niñas u observadoras e imaginativas caperucitas criollas, por evocar La Caperucita Criolla de Aquiles Nazoa, recientemente rescatada por Ediciones Curiara en Venezuela) e ilustrada por Stefano Di Cristofaro y Ana Palmero Cáceres.
A veces volverse loba, regresar a lo salvaje o seguir el llamado de la naturaleza significa cruzar un umbral hacia un territorio fantástico como le ocurre a una niña llamada Julia que viaja desde Nueva York hasta Los Naranjos en El Salvador para conocer a su abuela en El mercado de Roxana Méndez y Aljoscha Brau (Libros para niños, 2021, Nicaragua), cuyo texto fue ganador del Tercer Concurso Centroamericano de Literatura Infantil 2019. La abuela pronto mandará a Julia con otra niña de su edad, su prima Merceditas, a comprar ceniza de volcán para preparar unos tamales llamados pisques. ¿Dónde? A un mercado mágico que sólo abre de noche. Allí conocerá a personajes de leyenda, un gigante que vende bananos y una mujer que ofrece una nube, pavorreales “que podían echar pepitas de oro por el pico si se los alimentaba con chocolate”, un niño que envía cometas mensajeras y claro, un cipitío, vendedor de ceniza de todas partes del mundo.
La dimensión fantástica se integrará a la vida de Julia con la misma naturalidad con la que su abuela y su prima se la presentaron. La experiencia avivará su mundo interior, su fuego mítico, tantas veces apagado por la escolarización extracurricular intensiva, la presión por destacar, la falta de juego libre y el exceso de contenidos prefabricados. Ir tras la pista de libros que aviven el fuego mítico, la imaginación de lo imposible, la indeterminación poética, puede ser una brújula para trazar otros mapas. El mito es una realidad enriquecida por la fantasía; mito no es sinónimo de mentira, el mito es una verdad ramificada, amplificada, capaz de convocarnos desde nuestras distintas realidades.
Así lo hizo también el primer libro ganador del Concurso Centroamericano de Literatura Infantil: Donde viven las sirenas (2015) de Alberto Pocasangre y Julia Friese, en donde una niña, Diana, reúne su curiosidad naturalista y su credulidad milagrosa al sembrar un mar en el patio trasero de su casa:
“Le gustó tanto el mar que decidió llevarse un poquito de arena a casa. Y, ¿por qué no?, también un litro de agua salada. Y dos conchas, una piedra, un caracol que se arrastraba por ahí como si tal cosa, un pedazo de madera, un alga casi seca y un trozo de asaberquéera blanco y liso. Agarró en una bolsa un jirón de viento y lo echó todo en una pecera y en una caja.
“Al llegar a casa escogió un rincón del patio, cavó un agujero, le puso un plástico para que la tierra no se bebiera el agua y echó ahí el litro de mar salado y espumoso y -¡ah!, alegrías que da la vida- un pececito que se había colado y saltaba contento. Puso arena alrededor, el trozo de madera, las conchas, soltó al caracol (…), metió el alga en el agua, el pedacito de asaberquéera blanco y liso, y admiró su obra.
“Esa noche durmió soñando con su playa”.
Y la playa y el mar crecieron cada día ensanchando el asombro de su adormecida familia y vecinos.
Con el asombro de Julia de El mercado y de Diana de Donde viven las sirenas, otro viaje, pero con un tratamiento realista, e incluso con una sección informativa: Me llamo Millaray de Viviana Huiliñir-Curío y Claudio Fuentes Saavedra con ilustraciones de Jorge Roa Riquelme (Ekaré Sur, 2022, Chile). Una excursión al borde de una serranía para encontrar allí otro centro posible: el de las comunidades mapuches.
“Al fondo veo el volcán que humea, que respira, que vive. Y pareciera que dentro de mí también hay un pequeño fuego encendido, cerca del corazón”, nos habla Millaray, que vive en Santiago de Chile y va de vuelta a su comunidad de origen, para avivar también su fuego interno.
Una amiga y ella pasan varios días en Curarrehue, en casa de los tíos de Millaray, disfrutando la naturaleza. Hasta que una mañana, Nawel, el primo de Millaray, las lleva al lof de su abuela. Un “lof” es un territorio compartido por una comunidad mapuche con una identidad individual y colectiva particular.
Nawel es su guía, y va sembrando el paisaje con nombres que poco a poco brotan en la memoria de Millaray: “Por el camino, cerro arriba, Nawel le iba nombrando a la Cata los árboles, los arbustos, los pájaros. –Este es un foye, uno de nuestros árboles sagrados; este es un pellín, un roble viejo y duro. Mira, allá hay un pewen. Yo iba unos pasos más atrás, en silencio, mirándolos”.
Será su abuela, su kuku, quien, más tarde, le recuerde el significado de su nombre: “flor de oro”, que brillará especialmente cuando realicen la ceremonia comunitaria: nguillatun, y su amiga Cata y ella se llamen hermanas con el sonido constante del kultrung (un tambor) de fondo, como si fuera un solo latido.
Este libro recuerda la vocación de retratar el saber de culturas originarias con la que nació, en 1978, Ediciones Ekaré, la editorial infantil latinoamericana, que continúa vigente, con mayor antigüedad en nuestra región, y que marcó un rumbo nuevo en la edición de álbumes ilustrados, como marcara cien años antes José Martí con su Edad de oro interesada, como lo enfatizaba en sus prólogos Martí, en las niñas y niños de América.
Sigo en vaivén en esta genealogía, con la abuela de Millaray regreso a la abuela de Julia de El Mercado. Quizá después de algunos años, esa niña maravillada por el mercado mágico, le haya dedicado este poema, también escrito por Roxana Méndez, en Máquinas voladoras, e ilustrado por Claudia Degli-u-omini (Piedrasanta, 2018, Guatemala):
“Mi abuela era de ceniza / y de maíz y de agua. / Nació bajo las estrellas / en medio de una montaña. // Sabía el idioma antiguo / de sus abuelos, el Náhuatl. / Sus enormes ojos negros / eran dos piedras volcánicas. // Me enseñó a escuchar el viento / y me enseñó a andar descalza. / Me enseñó a llamar el fuego / con dos secretas palabras / que no voy a mencionar / por no incendiar esta página. // Tenía duras las manos / como palomas de escarcha. / Sabía llamar la lluvia / y alejar a las desgracias. // La conocí a mis doce años. / Y solo por tres semanas. / Ella vivía en un pueblo / de jardines y cabañas. // Yo vivo en una ciudad / de rascacielos y escarcha. / Me ha enseñado tantas cosas / con tan poquitas palabras: / que un crustáceo es una joya, / y la luna es una lámpara, / y que a veces suena el río / como una flauta de caña. // Mi abuela era de ceniza / y de maíz y de agua. / A veces cuando me duermo, / ella regresa y me habla”.
En el 2016, para el ahora extinto Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, CILELIJ, me comisionaron un panorama de la poesía publicada en Iberoamérica en el trienio 2013-2016. Allí identificaba tres zonas: la reedición de clásicos, la edición de la lírica de tradición oral y el verso rimado y la exploración del verso libre y las hibridaciones genéricas. Seguí observando esa tercera zona, y cómo se ensanchaba, con el apoyo de dos becas de investigación, de la Jugendbibliothek de Múnich y del CEPLI en Cuenca, España, para realizar la antología de poesía no rimada Cajita de fósforos, ilustrada por Juan Palomino, y publicada por Ekaré.
Sin embargo, en los últimos años noto un nuevo auge del siempre querido verso rimado en la región, que se puede reflejar en tres libros ganadores del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia recientes: Gato, ¿estás ahí? de la mexicana Evelyn Moreno con ilustraciones del catalán Joan Negrescolor (FCE, 2021), Raíz del nido de la cubana Elizabeth Reinosa Aliaga, con ilustraciones de la chilena Karina Cocq (FCE, 2022) y Trinares del chileno Felipe Munita, con ilustraciones de la ecuatoriana Sozapato (FCE, 2023). Este interés mantiene vivos subgéneros literarios poéticos como la décima, el soneto, la copla y ciertas formas de verso libre que recurren a la rima, lo que enriquece el panorama.
Pero regreso a la narrativa, y sigo con las niñas y las abuelas y la reivindicación del mundo interior mítico, la fantasía, con La marca de los Reyes de Verónica Linares con ilustraciones de Camila Zelada (Editorial Gisbert, 2022, Bolivia). Esta es la primera novela fantástica que leo protagonizada por una niña afrodescendiente. Con una prosa que suena a conjuro, Linares crea a un personaje niña, fuerte y entrañable, como para verla en más aventuras, en la tradición de las sagas. La fascinación por la tierra yungueña que transmite la novela es parte del carácter de la autora desde su infancia, pues pasaba temporadas con su familia en esa región, y lo hace hasta la fecha.
La relación de esta niña afroboliviana con su abuela me recordó las relaciones abuela-nieta en Cuando llegues al otro lado de Mariana Osorio Gumá (Castillo, 2019, México), Abuelita Milagro de Antonio Orlando Rodríguez (Gente Nueva, 1977, Cuba / Panamericana, 2015, Colombia), Dos cabezas para meter un gol de Julio Serrano Echeverría y Jazmín Villagrán Miguel (Libros para niños, 2021, Nicaragua) y El color de la Saya de Liliana De la Quintana (Editorial Nicobis, 2018, Bolivia). Todas marcadas por lo fantástico desde las cosmovisiones de pueblos originarios o afrodescendientes.
Estas abuelas también se duelen cuando cuentan y nos piden que no olvidemos el origen. Continúo en vaivén. En el poemario mencionado arriba, Raíz del nido, Elizabeth Reinosa escribe un melancólico “Silencio de las cotorras por la abuela negra” que es signo de esa resistencia y memoria histórica que también distingue a la literatura infantil y juvenil desarrollada en nuestra región:
“En silencio las cotorras se parecen a las piedras. / El brillo de sus colores es opuesto al de la tierra. / Pero ¿por qué hablan sus ojos / lo que no dicen sus lenguas? / La brisa carga en sus brazos / el recuerdo de la abuela / dormida en aquel palenque / en una noche tan negra. / ¿Qué recuerdan las cotorras? / ¿Qué les dicen las estrellas? / ¿Qué historias guardan sus plumas / tatuadas con los poemas / escritos de día y noche / por el sol, la luna llena?, / versos y rimas que saltan / de nuestras propias cabezas. / ¿Por qué callan las cotorras? / ¿Por qué permanecen quietas? / Si el tiempo llena de vida / la sonrisa de la abuela, / si todo el monte se viste / de alas azules, abiertas. / ¿Por qué no cantan la dicha / del resurgir de la hierba? / ¿Qué ha sido de las palabras / y su toque de madera? ¿Han levantado su nido / en el pecho de la abuela?”.
Esa voz con otra voz: la de una niña que quiere dibujar, pero le quitaron la rama y la piedra.
En el poemario bilingüe mixteco o tu’un savi y español Ma´na saa / El sueño de los pájaros (inédito) de Nadia López García, ilustrado por Cuauhtémoc Wetzka, leemos:
“UNO. Los niños también vuelan, / vuelan con alas bicolor / y caminan con sus ojos la memoria”.
“DOS. Amanece con su vuelo circular / que nos recuerda una tierra / ya olvidada, / un sueño en flor. // Con su pico siembran árboles / de canto / que nos secan las lágrimas / de sal”.
“TRES. Hay flores que caminan / y bailan en árboles espiral. // Hay nubes que miran bajito, / que abrazan los cerros / y que hablan con la tierra. // También hay pájaros que lloran, / que les duele el pecho, / cuando se sienten lejos / de casa”.
“CUATRO. Mamá teje estrellas para no / olvidar, / con sus manos espanta el frío / de la noche. / Padre nuestro, cuida su camino / Padre nuestro, que regrese pronto / Padre nuestro, que nos recuerde. // Dice mamá mientras / unta en mis pies higuerilla con / sábila”.
Las palabras, un rezo como ungüento para aliviar el andar. Los niños y las niñas caminan con sus ojos la memoria. La memoria es un canto que atraviesa la oscuridad. Y trae de vuelta el hogar perdido. Experiencias que esta misma dupla de artistas, Nadia López García y Cuauhtémoc Wetzka ya había explorado en El tren (Almadía, 2019, México).
Quizá uno de los mayores rasgos de identidad que podemos identificar en nuestra región es esa valentía para hablar de las crisis sociales que nos aquejan: el terrorismo de Estado, el crimen, la migración y el desplazamiento forzado. La literatura infantil y juvenil en Latinoamérica se ha transformado profundamente: superó su mandato histórico de instruir y moralizar para convertirse en un espacio artístico y político que devuelve agencia a sus lectorxs. Una literatura que se atreve a mostrar esa lágrima que guardaba María Elena Walsh en su cajita de fósforos: el dolor, la memoria, la violencia, la complejidad de nuestra experiencia continental. Mucho hay todavía para contar desde esta Centroamérica en donde las infancias y juventudes padecen las políticas de gobiernos autoritarios, de rasgos fascistas, en Nicaragua y El Salvador, y la memoria del genocidio guatemalteco reclama relatos.
La valentía con gran frecuencia es protagonizada, nombrada, como les he mostrado aquí, por personajes femeninos. Creo que para quienes leemos publicaciones infantiles y juveniles es evidente cuánto los feminismos han diversificado la forma de editar y crear literatura infantil y juvenil en Abya Yala en la última década. Año con año, en mis registros de lecturas, noto cuánto aumentan los abordajes que reflejan una sintaxis infantil y juvenil feminista, personajes con perspectiva de género en la sangre que no necesariamente anuncian en la portada su rebeldía o nombran su toma de conciencia política en la trama, pero muy presentes en sus acciones, devenires y formas de crecer y relacionarse. Otros colegas que leen críticamente lo que se publica también lo han señalado. Fanuel Hanan Díaz, por ejemplo, en el Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2023 publicado por la Fundación SM.
La liternatura o el regreso a la naturaleza y a la animalidad y los llamados a expresar las emociones, dos de las indagaciones más exploradas en la LIJ contemporánea, podrían leerse como impulsadas por los feminismos. También la diversidad cultural y lingüística y el compromiso político. Muchos de los libros que les he compartido son ejemplos del desvío de los manuales de urbanidad etiquetados “para niñas” o “para niños”, que desde el siglo XVIII (y hasta hoy) empezaron a dar visibilidad a la infancia, aunque suscribiendo y difundiendo una agenda sexista, heteronormativa y adoctrinadora de las emociones en las incipientes políticas de educación y consumo (tan vigentes).
La ruta alternativa -antipatriarcal, decolonial, antirracista- que proponen editoras, escritoras, ilustradoras, investigadoras, activistas y mediadoras de lectura es un manifiesto por la libertad en esa otra marcha: la de ponerse de pie, crecer y abrirse paso reinventando el mundo: conversándolo, contándolo, leyéndolo, escribiéndolo, dibujándolo, bailándolo con otrxs personas y seres.
Con ellas. Escrita, ilustrada, editada, estudiada, mediada, gestionada, difundida por, como se puede ver en este Encuentro, en su mayoría mujeres. Y gracias a esta comunidad, a pesar de todos los virajes a la extrema derecha o extrema izquierda y el pacto patriarcal internacional a favor de la guerra y el genocidio en Gaza, sigo encontrando libros que imaginan mundos desde perspectivas esperanzadoras y desobedientes.
Para ir cerrando. Ir y venir. Regreso a El sueño de los pájaros de Nadia López y Cuauhtémoc Wetzka para compartir algunas preguntas sobre el camino por recorrer. Todavía hay mucha literatura infantil por publicarse protagonizada por niñxs y jóvenes de culturas originarias y en los cientos de lenguas no privilegiadas de nuestra región. Y después, la siguiente frontera, literatura que no necesariamente hable del territorio, la tradición y los mitos; situada, sí, pero no confinada, con personajes viviendo toda clase de aventuras, problemáticas y sueños, dentro y fuera de sus territorios físicos y simbólicos.
El sueño de los pájaros, por ejemplo, cuyo sujeto lírico comparte una experiencia de desarraigo inusual en los álbumes ilustrados para niñxs, escritos en lenguas originarias, aún está inédito, y sus autores me contaron que la editorial que se había comprometido a publicarlo, desde hace más de un año, se echó para atrás.
Algunas cuestiones: ¿Quién publica qué? ¿Para quiénes? ¿Para qué niños y jóvenes? ¿De qué contextos? ¿Qué sigue inédito? ¿Qué nos falta publicar? ¿Qué sale del encuadre “infantil y juvenil”? ¿Hablar de una literatura “centroamericana” es abrir o cerrar una puerta? ¿Cómo se nombran las infancias y adolescencias desde Centroamérica? ¿Dónde están? ¿Qué y cómo leen? ¿Qué les interesa?
La investigadora mexicana Evelyn Arizpe presentó un recorrido histórico y crítico titulado “Literatura Infantil Mexicana: Fronteras y Puentes” en el Congreso Bienal de la Asociación Internacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (IRSCL), concluida hace tres días, el 25 de junio, en la Universidad de Salamanca. Allí cuenta que, para realizar su tesis de licenciatura, en 1990, consiguió reunir 50 libros de literatura infantil escritos por autorxs mexicanxs publicados entre 1980 y 1985. El número ya era revelador dado que entre 1900 y 1970 en México solo se publicaron 70 libros infantiles de mexicanxs, apunta Evelyn. Prácticamente un libro por año.
En la actualidad, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, se publican unos 2 mil en México; en España la cifra asciende a 9 mil, según el Anuario Iberoamericano de SM.
Pero hay que cepillar. Buena parte de la producción la ocupan libros de texto y materiales didácticos, obras de consulta o divulgación, reimpresiones y nuevas ediciones de clásicos que inflan el cómputo sin añadir creación original. Si descontamos estos formatos, ¿cuánto queda de literatura infantil y juvenil?, ¿cuánta allí que complejice al lector?, ¿cuántos títulos que aun recibiendo premios siguen reduciendo, confinando a niñas, niños y jóvenes en ciertos moldes?
Arizpe concluía, en 1990, que la mitad de las obras seguían ancladas en una visión «ñoña» de la infancia como mera inocencia que debía preservarse; la otra mitad sí exploraba nuevos lenguajes, temas y formas. Estos últimos textos, explica, no solo reflejaban una comprensión más matizada de la niñez, sino que priorizaban algo radical para la época: el placer de leer por encima de la enseñanza.
¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué mitad queremos robustecer?
El ecólogo Ramón Margalef insistía desde los años 70 en que los ecosistemas, por su complejidad y variedad de nichos, fomentan activamente la aparición de nuevas especies. Es decir: los ecosistemas generan especies. ¿Cómo tendría que ser el ecosistema latinoamericano de LIJ para que broten especies lectoras? ¿Cómo imaginarnos como un ecosistema no de personas/agentes/especies aisladas sino en parentesco/interrelación/codependencia? Y al norte, sur y centro de América o Abya Yala.
La edición de libros ya refleja muchas mezclas; ilustradora colombiana, escritora peruana, editora venezolana, ¿pero cómo mezclar más la circulación de libros? ¿Y cómo mantener vivo al ecosistema y reconocer su naturaleza mutante, adaptativa? ¿Catálogos editoriales que propongan ecosistemas ricos, diversos? Muchas preguntas.
Cierro el vaivén, yendo más adelante, con algunos futuros, libros por editar, animales que podríamos dibujar en la piedra, espacios de creación que me parece se podrían explorar más.
Ficciones especulativas como Bo-To de Mariana Ruiz Johnson (Cataplum, 2023, Colombia), un álbum de ciencia ficción infantil (rara avis) que aborda, sin culpabilizar, la adicción a las pantallas y la inclusión, en el campo de juegos, de la inteligencia artificial (¡con inteligencia!).
Cómic para niños y niñas, como el inédito, en proceso, Suelo de la ilustradora costarricense Raquel Mora Vega, centroamericana, junto con Alberto Pocasangre, que es parte de la comunidad de artistas residentes de la escritora Cornelia Funke en Italia. Suelo aborda la problemática de los monocultivos masivos y el cruce hacia un universo mágico de microorganismos que podría resolverlo: todo atestiguado por una niña; y, también cómic para niñxs, Mi buena estrella de Cecilia Pisos y Gastón Caba (Bang Ediciones- Colección Mamut, 2020, España), un poecomic en verso y en viñeta de una niña que adopta una estrella.
Igual que este cómic: más hibridaciones genéricas: Sabor de Micaela Chirif, Ignacio Medina y Andrea Antinori, libro informativo y poemario sobre el sentido del gusto pensado con todos los sentidos.
Tres de estos libros tienen algo en común, además de las portadas amarillas: el humor, un humor agudo y crítico, que también es parte de nuestra tradición. ¡Más humor! Antes de José Martí, Pombo nos había hecho reír con sus Cuentos pintados, no en la piedra, pero casi, allá por el 1867.
Más libros que planteen futuros donde nos ríamos más.
Y sumo otro territorio inexplorado, el fotolibro: Sólo apto mí misma de Sarai Reyes y Juanita Escobar (La Luminosa, 2022, Argentina). También con el humor al centro.
Ha crecido la niña que nos guiaba en este recorrido. “Yo soy mis palabras”, escribe Sarai Reyes, una adolescente de 12 años, y nos lo demuestra, consigue construir un retrato cubista hecho de muchos fragmentos y ángulos de ella misma que revelan una imagen inaprensible, congruente a su deseo; “…sacudiendo mi manera de ver el tiempo y fotografiarlo”, escribe Juanita Escobar sobre su participación como testigo de un proceso de crecimiento, o cómplice de un movimiento en el encierro por la pandemia, una escapada.
La mirada yuxtapuesta de las dos autoras, escritora y fotógrafa, no renuncia a su fragmentación, su singularidad, pero expresa todo su brillo en el intercambio, en la conversación determinada a abrirse paso en “el país de la imaginación” que constituye este fotolibro.
Destaca la elocuencia crítica con la que Sarai, escritora-filósofa, manifiesta su carácter, siempre situada en una sociedad, contradictoria y opresiva, pero sin perder el humor. O más bien, a pesar del desamor y la soledad, yendo valientemente en su búsqueda:
“Ustedes no saben qué es estar con una cara de rata exprimida, exconvicta, recién electrocutada y que el profe diga: ‘Buenos días, niños. Por favor prendan sus cámaras, quiero verlos’. O sea wtf, son las 7 de la mañana y tú pretendes que prenda la cámara para suprimir mis capacidades de surgir”.
La libertad y franqueza con las que se expresa Sarai y el amor con el que Juanita retrata su mundo, en el Llano colombiano, son inspiradores tanto por lo que muestran y afirman, como por lo que ocultan y dudan. Metáfora sobre el funcionamiento de la ficción y su capacidad de atravesar la realidad y transformarla.
Como dice la propia Juanita, el libro “un estallido de adolescencia y vida, en lucha constante contra las normas, el encierro y las ideas fijas”.
Y hacia allá seguir mirando, en vaivén, dibujando un mapa de Abya Yala con muchos centros, genealogías de libros que convoquen a otros libros y, con ellos, muchas formas de ser y cuestionar lo que consideramos “infantil”, “centroamericano” o “latinoamericano”. Desestabilizar las categorías, para repensarlas.
De Julio Serrano en El animal en la piedra: “Galopa el animal en tu pecho. / ¡Vamos a buscar comida!, grr grrr aghhh. / ¡Vamos, a buscar caminos!, auuu auu grrrr. / Sombra de un árbol, ¡ven! / Canción del camino, ¡vamos! / ¿Cómo se llama al río? / Vamos por la montaña, / ¡al otro lado del mar! / Por amor, / por curiosidad, / con miedos y con hambre, / ¡vamos a ver el árbol nuevo de la libertad!”.
i